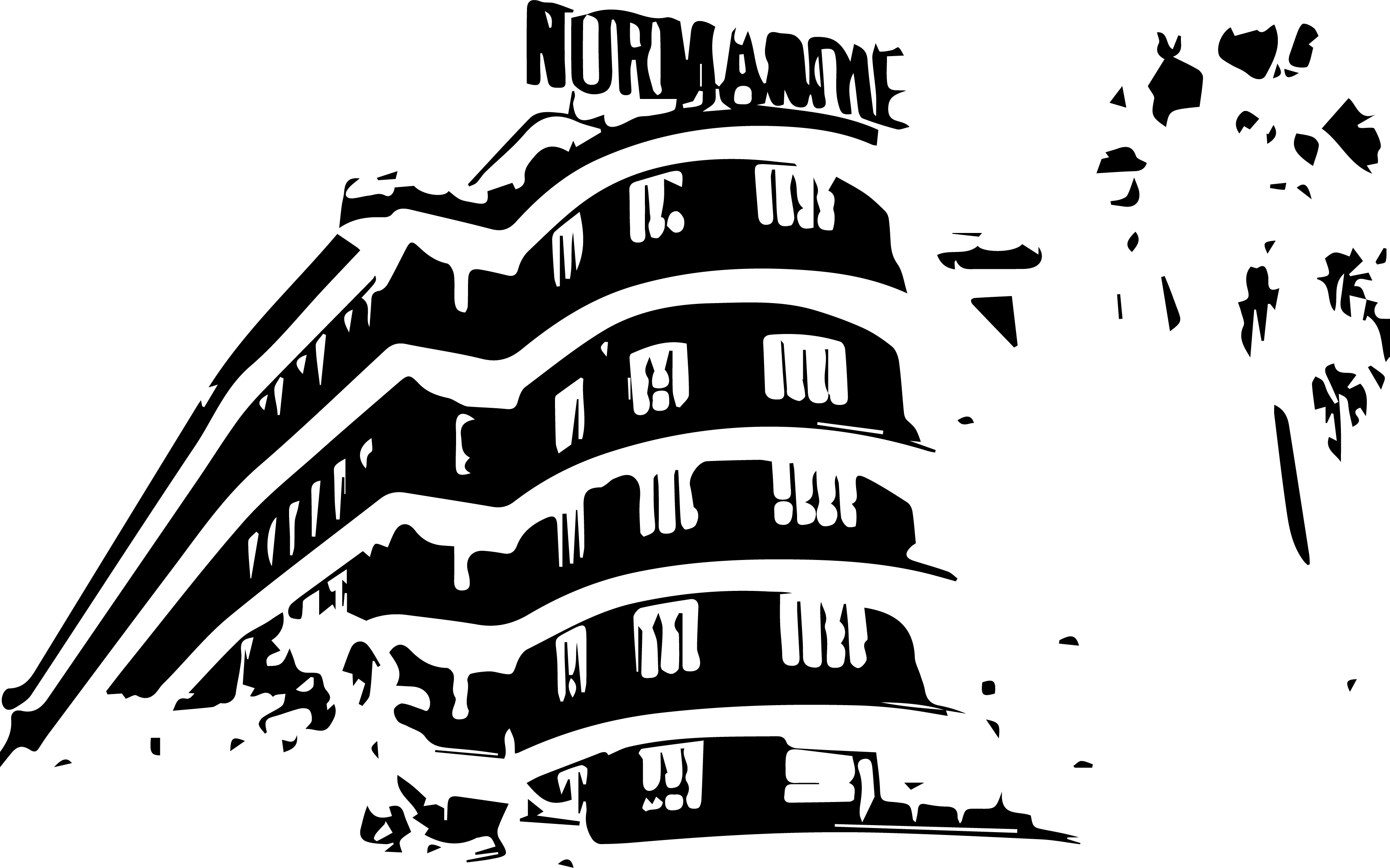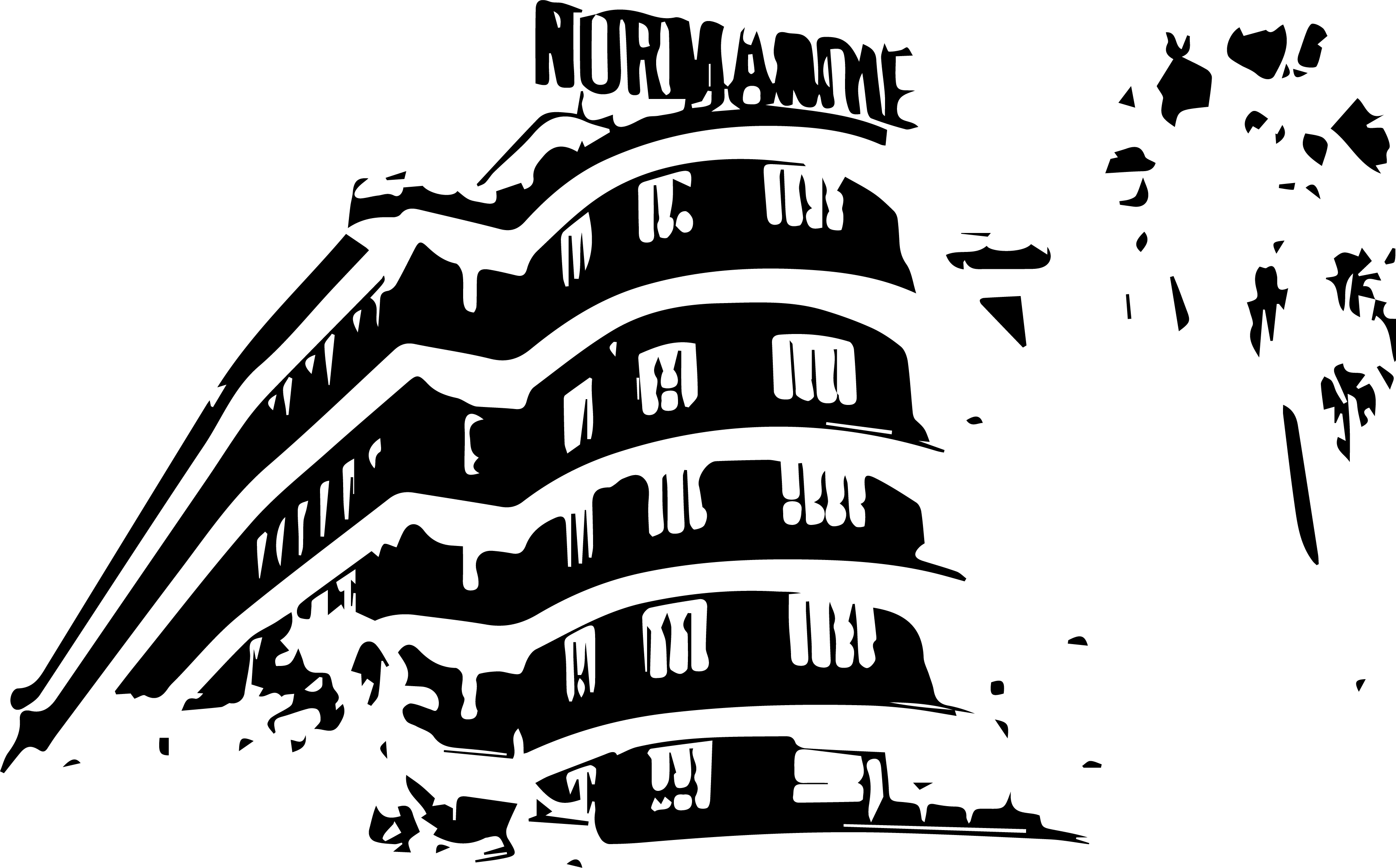“Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito, pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página”.
“Borges y yo” de Jorge Luis Borges
Una historia escrita por un autor que es historiador de sí mismo podría considerarse el inicio de una autobiografía en construcción. Últimamente, me siento interpelado por proposiciones dudosas como esta. En tiempos donde encontramos “historia” en todas partes, en diferentes formatos, en diversas superficies textuales como digitales, tengo la impresión de que la escritura histórica, en el perímetro de la historiografía puertorriqueña, se ha transmutado. El germen subjetivo ha comenzado a instalarse en la superficie del discurso histórico “objetivo”. Supongo que la auto-figuración del historiador, de manera perseverante pero discretamente, ha empezado a manifestarse en la estructura de la narración histórica. El practicante del oficio de historiador inserta en la narración su vida, reconociendo de antemano, que su presencia en el relato historiográfico transgrede los entendidos hegemónicos y formales de la “disciplina”. Mientras leía Ilusión y ruinas: Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta del historiador Carlos Pabón-Ortega, me vi empujado a considerar el modo en que la evocación de un pasado se encuentra condicionado por las tensiones auto-figurativas del sujeto en el presente.
Reflexionando sobre estas tiranteces, escribo en mi computadora desde la ciudad de Filadelfia. En el marco de mi extranjería, me parece que la lectura se ha convertido en uno de los hilos más firmes que me conecta con Puerto Rico. Leer diversos productos culturales puertorriqueños —tanto de la isla como de sus diásporas— se ha convertido, en distintas ocasiones, en una experiencia que podría describirse, de forma tentativa, mediante tres modalidades: la lectura como amparo, como conversación postergada y como acto que posibilita la circulación. He leído para refugiarme, para sostener un diálogo con otros, para seguir desplazándome. Pertenezco a una comunidad de lectores en el extranjero, y en mi teléfono celular son múltiples los canales de comunicación con otros puertorriqueños cuyas conversaciones giran en torno a un libro.
Podría dar testimonio de que la lectura de Ilusión y Ruinas ocurrió en el marco de estos entendidos. Sin embargo, este libro en específico no es uno cualquiera: para mí, carga una densidad afectiva muy particular. Ilusión y Ruinas es un texto del cual supe desde antes de que existiera como objeto. Su germen y sus primeras palabras formaron parte de conversaciones sostenidas con Carlos en Hato Rey, en Isabela y en la colindancia entre Caimito y Guaynabo. El libro fue, desde entonces, una presencia intermitente, pero constante, entre nosotros. Cuando se anunció su publicación, nuestra red de lectores comenzó a intercambiar mensajes por distintas plataformas digitales. Rápidamente nos dirigimos a la página web de Librería Laberinto. Adquirí el libro desde la extranjería, sabiendo de antemano que su llegada al oeste de la ciudad de Filadelfia tardaría más de una semana. Afortunadamente, mi amigo Joel Cintrón-Arbasetti consiguió el ejemplar con mayor rapidez y, en uno de nuestros encuentros en el bar Pasqually’s, me lo acercó con complicidad. Pude hojearlo por primera vez allí mismo, con la emoción de quien toca algo largamente esperado. En la portada, un mural con la imagen desgastada de Vladimir Lenin parecía anticipar el tono del libro: una figura desvanecida, pero aún presente, cargada de historia, de ruina y de preguntas. Días más tarde, llegó finalmente a mi edificio el ejemplar enviado desde San Juan. Abrir el paquete fue también una manera de regresar.
Publicada por Ediciones Laberinto en San Juan de Puerto Rico, Ilusión y Ruinas, la más reciente contribución del profesor Carlos Pabón-Ortega a los estudios históricos y políticos en el campo intelectual puertorriqueño, examina los discursos, desplazamientos y reconfiguraciones de la izquierda en Puerto Rico desde la década de 1960 hasta la contemporaneidad, articulando una reflexión crítica rigurosa sobre sus imaginarios y formas de representación. En particular, Pabón-Ortega analiza el paralogismo constitutivo del imaginario de la izquierda puertorriqueña el cual consigna, según él, que ser independentista es ser de izquierda y ser de izquierda es pertenecer al independentismo destacando el papel decisivo de la intelectualidad nacionalista en la conformación de ese sofisma. Desde esta intencionalidad, nos presenta lo que podría considerarse su primera obra inscrita de manera directa en el campo de la historiografía puertorriqueña, a partir de una aproximación crítica a la historia intelectual de la izquierda en Puerto Rico.
Previamente, Pabón-Ortega había realizado aportaciones a nuestra historiografía por medio de proyectos editoriales y ensayos de carácter polémico, en los que cuestionó de manera frontal diversos esencialismos asociados a la identidad, la nación, la raza y la etnia. Si en algo ha sido consistente es en problematizar los fundamentos ontológicos de la modernidad, en particular, los conceptos de Historia, Progreso y Verdad. Estas contribuciones se manifiestan en obras como El pasado ya no es lo que era. La historia en tiempos de incertidumbre (2005), en los ensayos (Des)enfocar la historia o de cómo se (de)construye el pasado (1998) y ¿Qué queda de la izquierda? Apuntes para una historia reciente (2014), así como en la introducción del número especial de la revista Op.Cit. del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, titulado El lenguaje de la diferencia y la nación imaginada (1994). Muchos de estos títulos, ahora que lo pienso, se encuentran intrínsicamente ligados con mi vida.
Conocí a Pabón-Ortega, por decirlo de alguna manera, en un fuego cruzado. En una de las movilidades más importantes que hice: el traslado del pueblo de Las Piedras a la urbe de Río Piedras. Como si hubiera brincado un riachuelo literal y simbólico —de unas piedras a otras piedras— me topé con el autor y, más adelante, con la persona. Recuerdo que el recinto recién ponía fin a una huelga estudiantil. Gracias a las conversaciones con mi amigo Yared Cabassa, terminó en mis manos un ejemplar violeta con la imagen de un cuerpo suturado en la portada —algo así como una autopsia realizada a un organismo vivo— bajo un título soberanamente atractivo: Nación Postmortem: Ensayos sobre los tiempos de insoportable ambigüedad (2002). Un libro que en aquel momento desubicó en mí lo que se encontraba demasiado en su lugar. Me provocó una suerte de trastorno lectivo: una intoxicación conceptual que fue, al mismo tiempo, una desintoxicación de ciertos supuestos —determinados e indeterminados— sobre la historia como “disciplina”, la nación y lo puertorriqueño. Puedo decir que se convirtió en una lectura insustituible para mí. Al decir de Sylvia Molloy, empecé a vivir los postulados inscritos en los ensayos de Nación Postmortem y comencé a volverlos performance personal.[1] No solo me identificaba con lo que leía sino que intenté representarlo. La prosa de Pabón-Ortega me movilizaba. Leerlo era actuar, y al actuar comencé a devenir en un nuevo yo.
Desde entonces, sellé un pacto con su escritura. Empecé a presentarme por los pasillos del edificio Luis Palés Matos con el libro violeta, a hacerme ver leyendo en los bancos de la Plaza Antonia. Aposté a recorrer las páginas del fotomontaje de un Pedro Albizu Campos travestido en una suerte de Madonna a lo largo y ancho de la IUPI. Supongo que fue cuando comencé a verme —y a pensarme— como lector. El acto instauró en mí una sensación de dicha y, a la vez, una suerte de declaración política. Placer por lo que leía y manifestación abierta por lo que representaba para otros la lectura de aquel libro, editado y publicado por Ediciones Callejón bajo la dirección del entrañable amigo Elizardo Martínez. “¿Por qué lees eso?” —decían los detractores de Nación Postmortem—, “No pierdas tu tiempo”. En cambio, estímulos como: “¿Verdad que lo que se postula ahí está cabrón?” o “¡Leyendo cosas que valen la pena!”, provenían de quienes, como yo, compartíamos un entusiasmo insobornable por la obra de Pabón-Ortega. Tecleo estas líneas en mi ordenador, intentando fabular mi relación con Nación Postmortem. Pero quiero volver a Ilusión y Ruinas, donde Pabón-Ortega retoma y desarrolla varios de los postulados teóricos y cuestionamientos críticos planteados en trabajos previos (referidos más arriba), articulando así una continuidad reflexiva con sus propias indagaciones anteriores en torno a la historiografía, la narración histórica, la filosofía política y los discursos identitarios.
Ahora bien, en el ámbito de la escritura histórica, podría afirmarse que Pabón-Ortega trasciende la mera reiteración de sus previas reflexiones con el propósito de encarnarlas en el gesto mismo de su práctica historiográfica. En la introducción a Ilusión y Ruinas, el autor reflexiona una vez más sobre la manera dominante en que opera el lenguaje en el terreno del discurso histórico. En el apartado titulado “El problema de la narración”, el historiador puertorriqueño (quien fue mi director de tesis durante la maestría en la IUPI) expone cómo el giro lingüístico evidencia que toda escritura historiográfica, por más objetiva que pretenda ser, contiene una subjetividad congénita. Más adelante, se pregunta: “¿Qué ocurre cuando la persona que investiga el pasado está involucrada en los acontecimientos que estudia, ya sea como testigo o participante del proceso que está narrando?”.[2] A partir de esta interrogante —y tomando en cuenta algunos de los postulados de Enzo Traverso en Pasados singulares. El “yo” en la escritura de la historia (libro que el propio Pabón-Ortega me obsequió en otra ocasión)—, el autor de Ilusión y Ruinas plantea cómo la subjetividad inherente a toda escritura sobre el pasado se ha ido consolidando hasta posibilitar una forma de narración —o una operación semántica— que viabiliza la inserción de la partícula biográfica en el espacio del discurso histórico. Su escritura ambiciona sobreponerse por encima tanto de los giros de apariencia racional como de la articulación “subjetiva” con el propósito de modular, además de una historia intelectual de la izquierda en Puerto Rico, una memoria crítica, una memoria del fracaso.
Desde estas inquietudes Pabón-Ortega anticipa en la introducción:
“Aclaro que fui militante de la izquierda cuyo discurso interpreto. Pertenezco a una generación de jóvenes que se integró a la lucha por la independencia y el socialismo en los años setenta. Fui militante de diversas organizaciones independentistas y socialistas a lo largo de ese periodo: la Juventud Independentista Estudiantil (JIE) (en la escuela superior) y la Juventud Independentista Universitaria (JIU). […] Posteriormente, estuve en la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) y en el Movimiento Socialista Popular (MSP), que luego se convirtió en el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST). Escribí textos, participé en la redacción de documentos y en la toma de decisiones y posturas que discuto críticamente en este libro. Eventualmente, renuncié al MST por tener diferencias fundamentales con sus concepciones políticas. Desde entonces, no milito en ninguna organización independentista”.[3]
Aunque este testimonio se inscribe dentro de las coordenadas específicas de sus reflexiones teóricas en torno a la narración histórica, a mi ver, habría que indagar en las formas en que se articula la subjetividad autoral en Ilusión y Ruinas. Más allá de lo expuesto en la introducción, a medida que nos adentramos en las hendiduras de un panorama político concerniente a un Puerto Rico que no existe, va quedando en evidencia cómo Pabón-Ortega opta por convertirse en historiador de sí mismo —lo opuesto a un testigo—, pues su propósito no es narrar episodios de su vida, sino investigar y analizar rigurosamente aspectos de su propio pasado. La elaboración textual del yo, es decir, la forma en que Carlos Pabón-Ortega se articula consciente de su vulnerabilidad como historiador, me remite a lo sucedido a Walter Benjamin en su relato autobiográfico Infancia en Berlín hacia el mil novecientos, la superación de la reticencia a representarse en las páginas del texto que el filósofo alemán se disponía a escribir.[4]
No son pocos los momentos en que Carlos Pabón-Ortega constituye en su narración histórica una figuración de carácter dialéctico. Su estrategia es fabular en el discurso tanto su fatum individual como el destino de una colectividad dispuesta a imaginar y transformar políticamente a Puerto Rico. Aunque el autor se representa como testigo de muchos de los eventos narrados y analizados, al momento de figurar el pronombre personal “mi” favorece la utilización de un lenguaje inanimado con la tentativa de suprimir el carácter subjetivo de la historia que ofrece. En las páginas de Ilusión y Ruinas en ocasiones “Mi reflexión” o “Mi planteamiento” sustituye lo que pudo haberse escrito como “Mi testimonio” develando una gama de tensiones o elasticidades entre el Pabón-Ortega que analiza el pasado y el Pabón-Ortega que participó de un acontecimiento histórico en el que había desempeñado un papel crucial. Más de una vez, se manipula en el relato histórico el calor de la experiencia vivida. Es como si el autor se encontrara en una posición ambivalente entre lo objetivo-subjetivo respecto a las eventualidades que rememora, analiza y describe con el propósito de dar forma a una interpretación crítica de un pasado en el que está implicado.
Uno de los ejemplos más elocuentes se aprecia en el capítulo 4, titulado “Arriba los de abajo: radicalización y crisis del PIP”. En esta sección, me encontré con el análisis y la narración sobre uno de los acontecimientos políticos más significativos de la época: la mítica asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), celebrada el 9 de julio de 1972 en el estadio Hiram Bithorn, a la cual asistieron más de 30,000 personas. En el marco de un entusiasmo sin precedentes en la historia de la izquierda puertorriqueña de ese período, Pabón-Ortega expone cómo, durante el transcurso de la asamblea, se produjo una situación que reveló las ansiedades y contradicciones ideológicas al interior del PIP. Según relata: “En un momento durante el transcurso de la actividad, un grupo de jóvenes desfiló llevando pancartas con los rostros de figuras prominentes del marxismo y el leninismo: Marx, Lenin y Ho Chi Minh”.[5] En los días posteriores, según narra Pabón-Ortega, se desató un escándalo dentro del partido, ya que los principales periódicos del país publicaron fotografías de dichas pancartas, presentándolas como evidencia de la presunta orientación comunista del PIP. Unos párrafos siguientes a lo narrado sobre la asamblea, el historiador puertorriqueño impone un giro al representarse como uno de los jóvenes que portaban los carteles:
“La realidad es que los participantes eran militantes reconocidos de la JIU y de la JIE, agrupaciones del PIP. El despliegue de las pancartas no fue algo al azar, sino un acto político organizado por estos sectores juveniles radicalizados, que sí se identificaban con el marxismo y el leninismo, y cuyos representantes participaron en la planificación de la asamblea. Todo lo cual era harto conocido en el partido y Berrios omitió en su declaración. […] En fin, éramos jóvenes que creímos que el PIP era un partido revolucionario de masas, como repetía una y otra vez su presidente. Jóvenes que ciertamente sobrestimamos el radicalismo y subestimamos el conservadurismo del partido”.[6]
Parecería que en la narración de este episodio se entrelaza el análisis de Carlos Pabón-Ortega como historiador con la escritura del testigo que, a su vez, fue partícipe del desfile. Recuerdo que volvía y releía estas páginas una y otra vez. No tenía certeza de quién me estaba interpelando lectivamente. ¿Carlos el exmilitante o Pabón-Ortega el historiador? Me cautivaba esa incertidumbre, no saber quién era la persona que se articulaba en las páginas de Ilusión y Ruinas. Uno cree haberse topado con el enigma en el momento justo donde se devela una especie de secreto. Sin embargo, su reflexión no pretende justificar la pertinencia o imprudencia del despliegue de las pancartas, sino ofrecer una mirada crítica sobre cómo, en el contexto de la asamblea, se apelaba al discurso marxista tanto con fines internos como, en ocasiones, externos, a pesar de que el PIP no se autodefinía como un partido marxista-leninista. No obstante, en la exposición de este conflicto, parecemos acceder a una escena en la que el historiador representa un conglomerado de cuerpos portando carteles políticos, iniciando con el artículo indefinido “un grupo de jóvenes” para saltar al verbo en primera persona del plural: “éramos jóvenes”. En este vaivén, se revela que la escritura del discurso histórico no depende exclusivamente de fuentes documentales o empíricas sobre los hechos narrados, sino de las condiciones en que estos acontecimientos han sido almacenados en la memoria del historiador y reproducidos mediante el recuerdo y el lenguaje.
Después de hojear todo lo relacionado con la asamblea de 1972, pensé en cuánto me gustaría leer una historia que se detuviera en el entusiasmo —y en sus contradicciones— dentro de la política puertorriqueña contemporánea. Una propuesta escrita con la sensibilidad necesaria para captar el espectáculo de las conmociones: esos dispositivos pulsionales que movilizan energías culturales, políticas y afectivas en momentos clave de nuestra historia reciente. Una lectura capaz de rastrear las fisuras en la hegemonía política y esos instantes efímeros en los que la sociedad parece experimentar una mutación radical de la posición del deseo. Pienso en un repaso crítico del cierre de campaña de la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana en el 2024; en una relectura del evento multitudinario exigiendo la salida de la Marina en Vieques en el 2003; y, sobre todo, en una exploración íntima y crítica del verano de 2019, cuando miles de cuerpos tomaron las calles contra el exgobernador Ricardo Rosselló —un verano particular que, en la mayoría de sus días, pasé junto a Carlos.
Regresando a Ilusión y Ruinas, un segundo ejemplo del modo en que Pabón-Ortega opta por convertirse en historiador de sí mismo creí auscultarlo en el capítulo 7 titulado “¿Un nuevo polo socialista? El MST: de la divergencia a la fusión”. En este apartado, donde se esbozan críticamente los lineamientos teóricos del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) tras la fusión del Movimiento Socialista Popular (MSP) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el yo de Pabón-Ortega comienza a adquirir un protagonismo más marcado. En la página 300, específicamente en la nota al calce 37, me topé con uno de los enigmas analíticos más sobresalientes de este libro. Enigma que se manifiesta en la espacialidad de un footnote, zona por excelencia del discurso histórico donde, históricamente —valga la redundancia—, se ha manifestado la “objetividad” y el rigor del oficio del historiador.
Pabón-Ortega escribe: “Viví de cerca este proceso pues fui miembro de la delegación del MSP encargadas de las conversaciones con el PSR”.[7] Esta nota al pie me sacudió no solo por la parte que concierne a la práctica académica e investigativa, sino también como otra instancia de profunda auto-figuración. Es un tema de constante debate, las notas al calce en el campo de la historia constituyen uno de los principales pilares de la práctica de la narración histórica, y pueden considerarse como pequeñas parcelas de “objetividad” deslindadas en el perímetro del discurso historiográfico. La nota al pie comparte con el lector, según el historiador Anthony Grafton en su texto The Footnote: A Curious History, el análisis de todas las fuentes relevantes para la exposición de un argumento en el marco de una investigación, viabilizando así la construcción, en ocasiones, de una segunda narrativa o una historia circunstancial a partir de ellas.[8] Si la nota al calce exhibe evidencia y la narración histórica persuade al lector, ¿qué ocurre cuando un historiador emplea la primera persona en una nota al pie con el propósito de demostrar que lo narrado y analizado se clarifica por el calor de lo vivido?
La nota número 37, más que aportar certeza sobre lo narrado, me presentó pliegues de sensibilidades: una segunda trama discursiva, personal o individual, articulada por el propio historiador. En el espacio paratextual de la nota, el historiador puertorriqueño se autofigura en los procesos de investigación, análisis y narración, lo que permite la inscripción de una historia accidental e íntima en el entramado del relato histórico. En este gesto, Pabón-Ortega se posiciona como un sujeto implicado que reflexiona críticamente sobre su propio pasado. Y en parte también se apropia del aparente deslinde “objetivo” que caracteriza a la nota al calce en el discurso histórico. No con el propósito de sustentar lo narrado mediante la autoridad de su posicionalidad como historiador y la apropiación de una prueba documental, sino para habitar ese espacio con su vida, palabra y experiencia, y así concretar otro pacto de lectura.
Este tipo de “transgresión historiográfica” —asumirse partícipe de los mismos procesos que se investigan— me remite de inmediato a mi experiencia en su salón de clases, particularmente a los materiales discutidos los martes y jueves durante algún semestre del año 2014. Su curso, titulado La literatura como fuente de investigación histórica, incluía en el syllabus a autores que, en su escritura, se posicionaban como sujetos implicados que reflexionaban críticamente sobre su propio pasado, en particular, sobre pasados traumáticos. Entre ellos figuraban Primo Levi e Imre Kertész, pero fue el escritor Jorge Semprún quien me robó el ánimo en aquel entonces. Al toparme ahora con las estrategias figurativas de Pabón-Ortega —especialmente con su uso intimista de la nota al calce— pienso en La escritura o la vida, de Jorge Semprún, que leí por primera vez en aquel seminario. En la segunda parte del libro, publicado en 1995, Semprún sostiene en una conversación con Claude-Edmonde Magny: “Están los obstáculos de todo tipo para la escritura. Algunos, puramente literarios. Pues no pretendo un mero testimonio...”.[9]
Partiendo de esta afirmación de Semprún, me pregunto: ¿y si el giro íntimo, cifrado en la espacialidad de la nota al calce, opera como una grieta o desvío —un artefacto menor— capaz de sortear los atascos de la escritura y abrir paso a otra forma de enunciación en Ilusión y Ruinas que, sin devenir testimonio, haga posible un decir desde lo mínimo, lo oblicuo, lo no central? En este gesto, lo íntimo no se opone a lo político, sino que lo desborda; se vuelve registro lateral, una enunciación afectiva, micro-intervención que interpela al lector desde los límites de la práctica historiográfica. Es precisamente desde ese pliegue donde se gesta una poética del fragmento: una escritura que no se reclama soberana ni totalizante, sino parcial, encarnada, titubeante. Una escritura que, al insistir en lo menor, en lo tangencial, activa memorias que rebasan los regímenes de inteligibilidad que estructuran la “disciplina de la historia”. Así, la nota al calce deviene zona de fuga y a la vez umbral: lugar donde lo impensado —lo que no tiene aún estatuto de conocimiento histórico— comienza a insinuarse.
Un tercer ejemplo afín a estas tensiones, me parece que podría apreciarse en el mismo capítulo pero ubicado en el apartado “De debates frustrados y disidencias”. Allí Pabón-Ortega escribe:
“La fusión entre el MSP y el PSR generó una gran expectativa entre los miembros de la nueva organización. Sin embargo, para el verano de 1983, algunos miembros del MST, particularmente procedentes del MSP, nos sentíamos desilusionados con la falta de desarrollo de la recién creada agrupación. Fue en ese contexto que Roberto Alejandro Rivera y yo escribimos un documento titulado En torno a un debate urgente”.[10]
A partir de este fragmento y de la aparición de Roberto Alejandro Rivera en las páginas de Ilusión y Ruinas, el sujeto comienza a insertarse en una especie de auto-figuración compuesta. El segmento de la oración “nos sentíamos desilusionados” podría suponer el umbral verbal a través del cual Pabón-Ortega se incorpora a un “nosotros”. “Redactamos”, “Planteamos la necesidad” y “Expusimos también” son algunos de los pretéritos empleados que dan paso a un “nosotros” colectivo, desde donde se asume historiador de sí mismo y de este momento especifico. A través de estos enunciados, se configura una exposición que entrelaza la subjetividad individual con una memoria compartida, inscribiendo su voz en una práctica historiográfica de carácter autorreflexiva. No es casual que, en este mismo apartado, Pabón-Ortega recurra una vez más al uso de una nota al pie, específicamente la número 71, para precisar el calor de la experiencia vivida: “Cabe aclarar que nuestra propuesta no contemplaba que la organización ‘paralizara’ sus tareas, sino convertir el debate en el asunto prioritario. El planteamiento sobre la utilización de las tareas era un subterfugio para evadir la urgencia de la discusión que estábamos impulsando”.[11]
Leer sobre estas disyuntivas dentro de la organización MST me llevó de inmediato a mis primeros años universitarios, a los días intensos de una huelga estudiantil que estalló de forma intermitente en varios recintos adscritos a la Universidad de Puerto Rico. La eliminación de la exención de matrícula para los atletas y la imposición de una cuota de 800 dólares por parte de la administración fueron las medidas que, gradualmente, sentaron las bases para la conformación de un movimiento estudiantil de carácter masivo. Recuerdo cómo, en medio de la efervescencia, los pasillos se llenaban de consignas, debates y cuerpos decididos a no retroceder. Pintábamos paredes, organizábamos asambleas estudiantiles, nos movilizábamos una y otra vez desde Humacao hasta San Juan. Comenzamos a congregarnos para discutir los clásicos que todo participante organizado debía leer bajo la dirección paternalista de algunos militantes de Río Piedras. Me refiero a personas que habitaron, en algún momento, el mundo narrado por Pabón-Ortega. Cada domingo, por alrededor de varios meses, discutíamos textos como El capital y los Manuscritos económico-filosóficos de Karl Marx, El Estado y la revolución, y ¿Qué hacer? de Vladimir Lenin. De vez en cuando también alguna lectura de León Trotsky y Ernest Mandel. Luego, con el pasar del tiempo, al igual que muchos de mis compañeros de esos años, me aparté de todo ese habitus.
Desde este recuerdo me remito al epígrafe de Roberto Bolaño que abre Ilusión y ruinas: Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. Las palabras, ubicadas en las primeras páginas por el autor puertorriqueño pero tomadas del escritor chileno, expresan una despedida definitiva —un adiós, no un hasta luego— que objeta, al parecer, el modo de obrar o el habitus de quienes pretendían reencarnar una causa considerada, en aquel entonces, como la más generosa del mundo. En su tono de objeción e impugnación, el fragmento del “Discurso de Caracas” —pronunciado por Roberto Bolaño al recibir el Premio Rómulo Gallegos en Venezuela en 1999, y cuya lectura íntegra recomiendo vivamente— le permite a Carlos Pabón-Ortega hacer triunfar su propia mocedad, es decir, el fantasma de una juventud perdida.[12] Pienso ahora que quizás su libro podría considerarse como una especie de homenaje a todos esos sujetos que en algún momento se definieron como militantes pero que luego, por diversas razones, renunciaron a ese modo de vivir. Las consecuencias eran entregar, al decir de Bolaño, lo mucho que se tenía. La juventud de toda una generación que pudo postular hipotéticamente, invirtiendo la célebre frase de Fredric Jameson pero apropiada por Slajov Žižek y Mark Fisher, “[No] es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.[13]
Las tensiones o elasticidades presentes en la narración de un historiador que, de manera consciente o inconsciente, opta por convertirse en historiador tanto del pasado como de sí mismo, ponen en evidencia hasta qué punto el discurso histórico puede fisurarse. El gesto, en términos teóricos e historiográficos, tampoco es exclusivo de nuestro presente. En 1967, un intelectual ajeno a la práctica del oficio de historiador, como Roland Barthes, en su célebre ensayo El discurso de la historia expuso los rodeos formales que presenta la estructura de la narración histórica, a partir del análisis de la escritura de grandes figuras como Heródoto, Maquiavelo, Bossuet y Michelet. Seis años más tarde, un historiador ecléctico como Hayden White demostró que en toda narración que busca representar el pasado intervienen criterios no necesariamente fácticos o verificables, sino también metahistóricos. Posteriormente, entre 1975 y 1978, tras la muerte del historiador y psicoanalista Michel de Certeau, se publica La escritura de la historia, obra póstuma en la que se plantea que todo discurso historiográfico está atravesado por transacciones autorales, académicas y sociales. Esto habilita una espacialidad donde la reflexión sobre la narración histórica se convierte en una especulación producida desde el trazo o la mecanografía de la escritura misma.
Algunos podrían afirmar que la estructura de la narración histórica en Ilusión y ruinas: Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta está influida, quizás de manera inconsciente, por la lógica del selfie, instaurada por los teléfonos móviles y las computadoras como parte de una organización rizomática de la sociedad mediante redes digitales.[14] Sin embargo, me parece desacertado situar del todo las tensiones de la escritura histórica de Pabón-Ortega dentro del marco de la susodicha subjetividad digital. Su escritura revela, en cambio, el conocimiento reflexivo de un historiador que domina y reconoce los debates historiográficos en torno a la construcción narrativa de carácter histórica. Es precisamente desde ese reconocimiento, sea por decisión o por intuición, que el autor de Ilusión y Ruinas asume diversas estrategias de auto-figuración en su proyecto. Deteniéndome en la raya de todos mis vínculos con Carlos Pabón-Ortega y de mi propia figuración en este texto, propongo que Ilusión y ruinas: Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta no es solamente un texto historiográfico, sino también una autobiografía en construcción: la de un sujeto que opta por convertirse en historiador de sí mismo —más que en testigo—. Alguien que no procura meramente narrar episodios personales, sino investigar y analizar rigurosamente retazos de su propio pasado.
[1] Sylvia Molloy, Citas de lectura. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ampersand, 2017. P. 19
[2] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 21
[3] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 22
[4] Walter Benjamin, “11. Fragmento 12 del manuscrito original]” en Infancia en Berlín hacia 1900. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El cuenco de plata, 2016. P. 64.
[5] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 170.
[6] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 174.
[7] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 300
[8] Anthony Grafton. “Footnote: The Origin of a Species” en The Footnote. A curious history. Cambridge, Harvard University Press, 1997.
[9] Jorge Semprún, La escritura y la vida. Barcelona, TusQuets editores, 2011. P. 181
[10] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 305
[11] Carlos Pabón-Ortega, Ilusión y ruinas. Imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde los sesenta. San Juan, Ediciones Laberinto, 2025. P. 316
[12] Roberto Bolaño, “Discurso de Caracas” en Entre Paréntesis. Barcelona, Ediciones Anagrama, 2012. P. 31
[13] Inversión de la cita de Fredric Jameson de mi autoría. La cita original dice “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. La cita puede encontrarse en: Fredric Jameson, “Future City”, New Left Review. 2003 (London: New Left Review, 2003)
[14] Enzo Traverso, Pasados singulares. El “Yo” en la escritura de la historia. España, Alianza Editorial, 2022. P. 10
Rodney Lebrón-Rivera (Las Piedras, Puerto Rico,1991) realizó estudios graduados en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y se doctoró en Literatura Latinoamericana en Princeton.