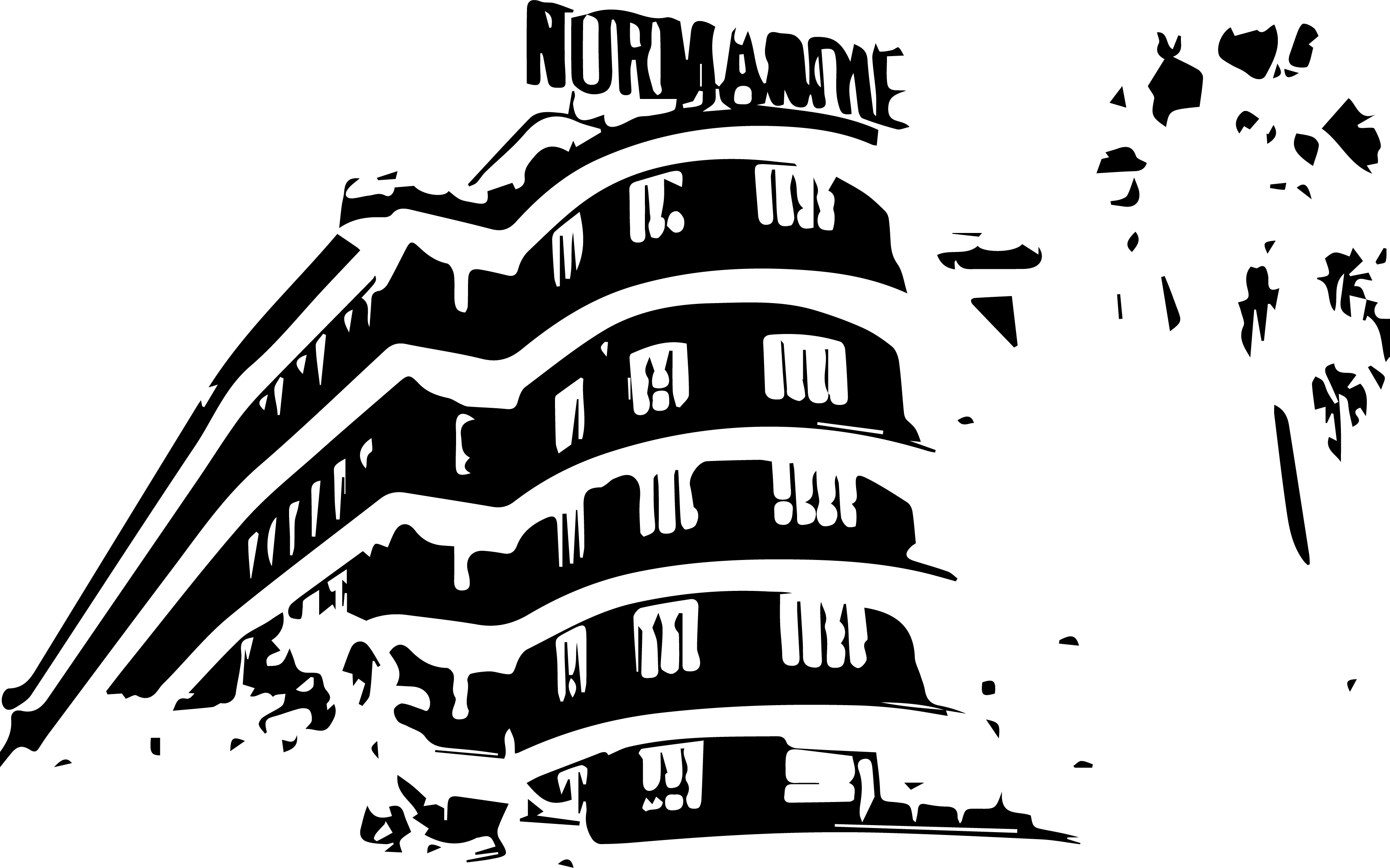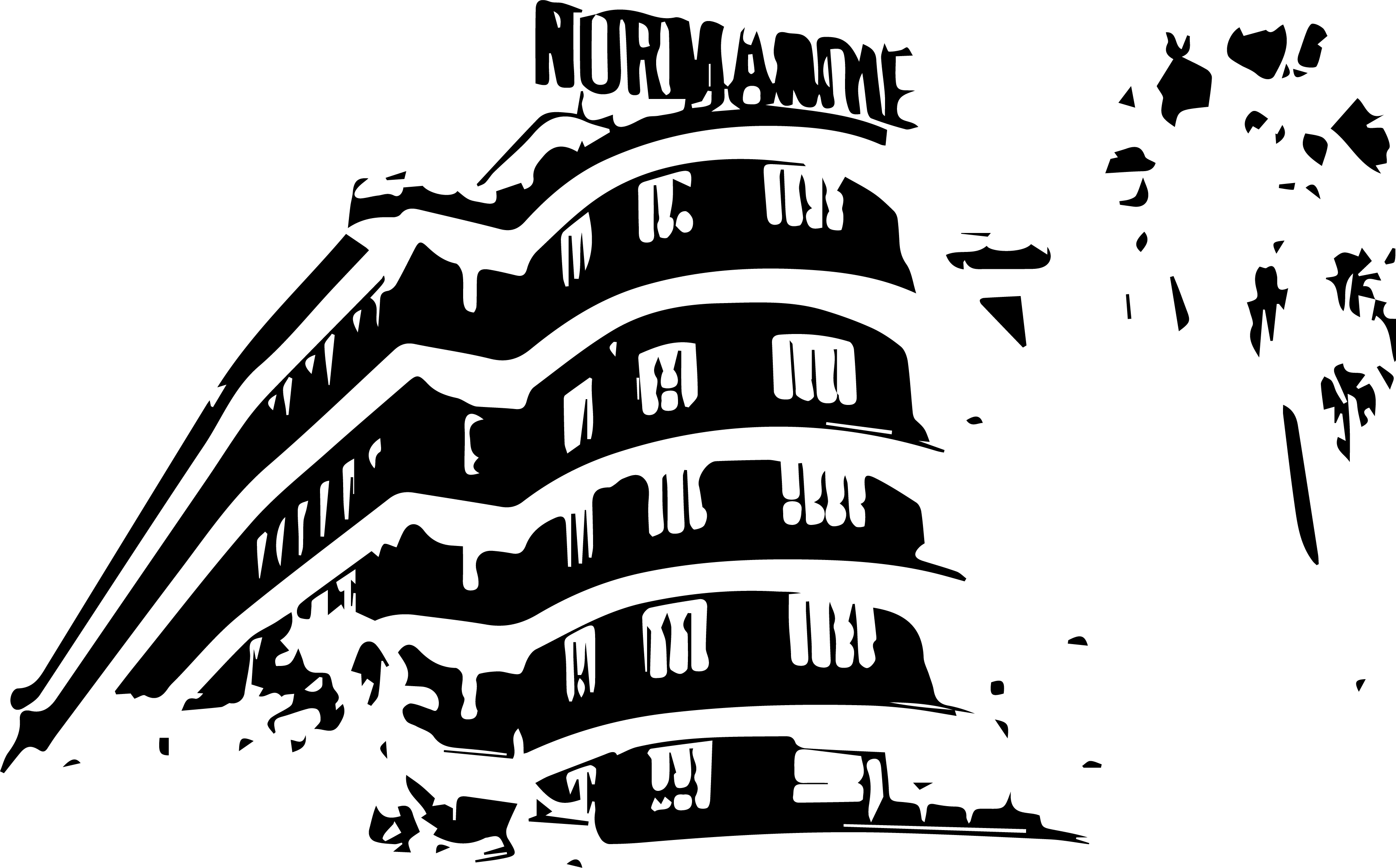Empecé a leer No todas las suecas son rubias de Manuel Abreu Adorno y me pareció, por lo menos en las primeras 30 páginas, una novela entretenida. No por la forma en que estaba escrita, sino un poco por lo que representa un libro como este, escrito por un puertorriqueño del siglo pasado, un puertorriqueño de la alta burguesía que, por esto, ofrecería quizás la mirada ridícula, “refinada” y fetichista hacia todo lo considerado “high culture” del mundo occidental —sí, eso me parecía divertido. También me entretenía la posibilidad de adentrarme en la experiencia de un puertorriqueño viviendo en la Europa de los 70 (uno de los pasajes tempranos de la novela que me enganchó, por su casi inconsciente reclamo por un espacio en la historia del mundo: “¿pero sabría ella [Cristina] lo que era tener 30 años, estar recién divorciado, bebiendo demasiado y escribiendo para un periódico puertorriqueño?”. Todo esto sin duda fue un factor para seguir volteando las páginas, pero más bien me entretuvo la idea del valor de un libro tan singular (el valor histórico, claro, canónico, incluso, y el valor subjetivo, el valor que yo le pongo al libro). No todas las suecas son rubias está fuera de imprenta, conservamos una edición extraña del ICP de 1991, la portada amarilla con una foto de la Torre Eiffel como la edición de Anagrama de Sumisión de Michel Houellebecq (¿será Abreu Adorno un Houellebecq de la literatura boricua? Ni lo dudo, ni lo creo). Haberlo comprado en Librería Mágica en Río Piedras y que el dueño me lo venda a 20 dólares diciendo: “Ese es probablemente uno de los últimos ejemplares que quedan, y te lo estoy dejando a 20”, después haberlo dejado cogiendo polvo en alguna gaveta de mi cuarto donde pongo libros como Clases de Literatura de Cortázar, Trance de Pedro Cabiya, Nación post-mortem de Carlos Pabón y Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, y que aparezca el novio de mi madre (un venezolano que vivió en Finlandia, casado con una finlandesa) y que me regale una copia de No todas las suecas son rubias diciéndome que se la dio un amigo hace mucho tiempo, luego de divorciarse con la finlandesa, fue entonces cuando realmente decidí leerlo, convencido, por alguna razón, de que al terminar las casi 200 páginas diría: Esto es un tesoro.
Es un tesoro. Un tesoro como la adaptación fílmica de Simone (la novela de Eduardo Lalo) es un tesoro. Un tesoro como los Diarios de Colón son un tesoro. Un tesoro como ser mesero es un tesoro. Un tesoro como los especiales navideños de Banco Popular son un tesoro. Definitivamente uno puede vivir su vida sin ver, hacer, leer estas cosas, pero ver/hacer/leer estas cosas ayuda a entender, de una manera imprecisable, ciertas cosas de la vida (quizás algunas que no necesitabas entender demasiado). O, simplemente, ver/hacer/leer estas cosas son buenas en tanto que producen en nosotros el sentimiento de asombro enajenador (que raya en la epifanía) de decirnos: «¿enserio estoy viendo esto?». No todas las suecas son rubias es un «evento» de la manera en que Andy Warhol puede considerarse un evento y también una persona. Sin duda alguna, la novela de Abreu Adorno no tuvo las repercusiones que un evento como el creador del Pop-art tuvo en la historia y la cultura del mundo occidental. Es más, quizás no tuvo repercusiones —y, si las tuvo, yo y esta reseña somos una de estas pocas. No todas las suecas son rubias fue para mí una de estas cosas que son parte de la historia de la cual te enteras de manera superficial, oralmente, como un rumor, un chisme (la gárgola, la prisión ‘Oso Blanco’, la salsa, el grito de Lares, para nombrar algunos ejemplos) y que bien puedes conformarte con conocerlos desde esa distancia, pero si te acercas y comienzas a estudiar sus interiores logras entender no sólo la rareza del evento, sino la rareza de la cultura que lo concibió. No estoy diciendo que la novela esté a la altura de un Grito de Lares o la salsa o hasta ‘Oso Blanco’, sino que su escrutinio produjo en mí ese mismo sentido de extrañeza que acompaña el conocimiento, el entendimiento de ciertas cosas. Por ejemplo: ¿cómo pensaba un puertorriqueño blanco, de privilegio, viviendo en París en los años 70 gracias al dinero de sus padres, colaborador para un diario boricua, aficionado de la literatura, con una casi palpable idolatría hacia Hemingway y, si no es demasiado obvio, machista?
Leer No todas las suecas son rubias es un ejercicio similar al de leer Más allá del bien y el mal de Nietszche. No por la calidad de la lectura (y Abreu Adorno no escribía mal, pero bueno, no como Nietszche), sino porque constantemente lx lectorx se puede ofender, subrayar pasajes enteros que son machistas, sexistas y misóginos, y sin embargo es a través de esto que se logra ver la historia, la cristalización de una particular forma de existencia atrapada en un libro, como si estuviésemos viendo a un animal en un zoológico. «Mírenlo allí, como camina y se rasca, es una de las especies más extrañas y menos comunes de su tiempo: ¡el hombre puertorriqueño blanco y privilegiado, conocedor de letras!»
Daniel Rosa Hunter (San Juan, 1999) es poeta, narrador y graduado de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha publicado poemas en diversas revistas digitales y su cuento “Suerte, cabrón” forma parte del volumen número 7 de la revista The Puerto Rico Review. También es autor del poemario El espacio de las islas (Editorial Pulpo x Demoliendo Hoteles, 2022).