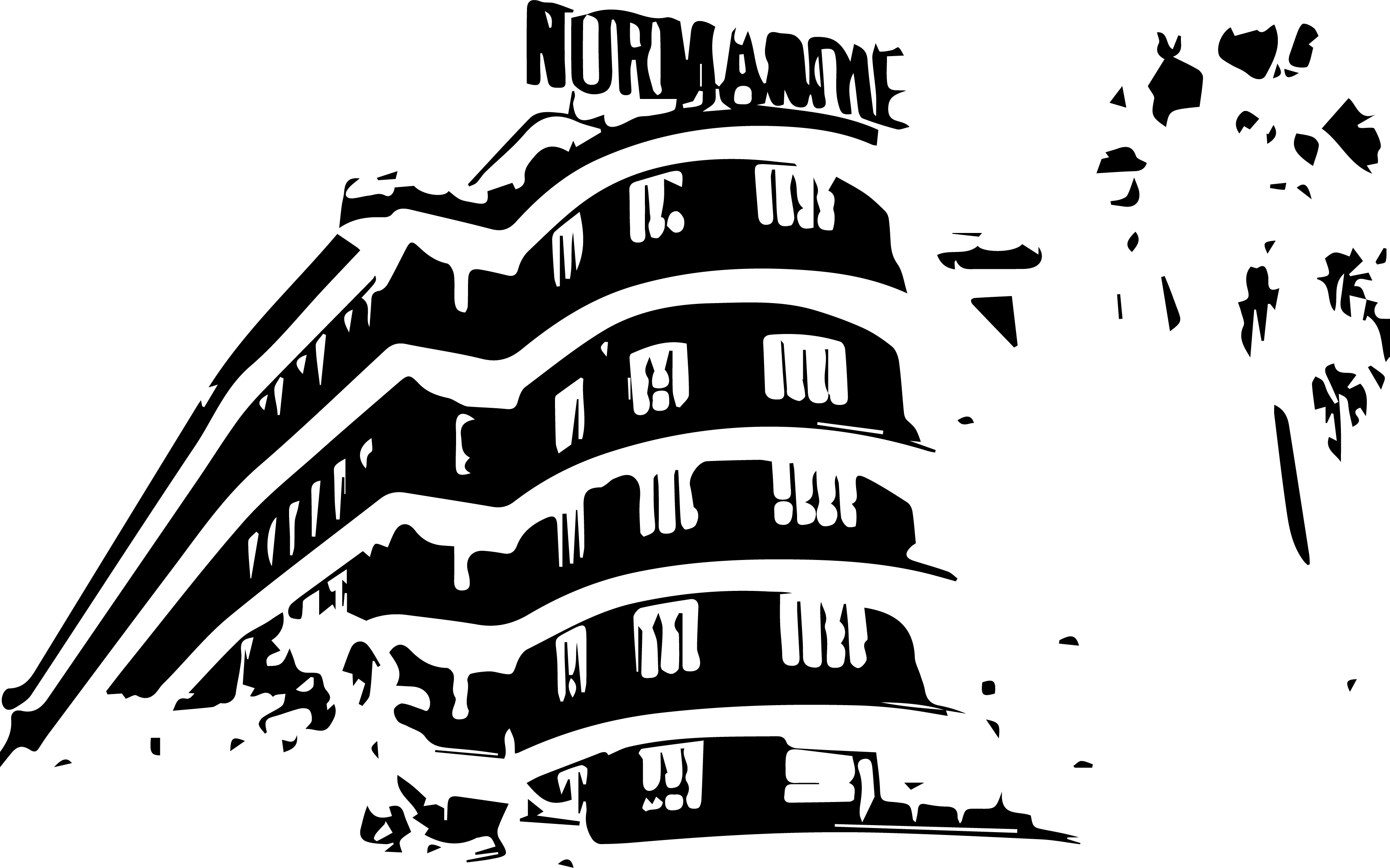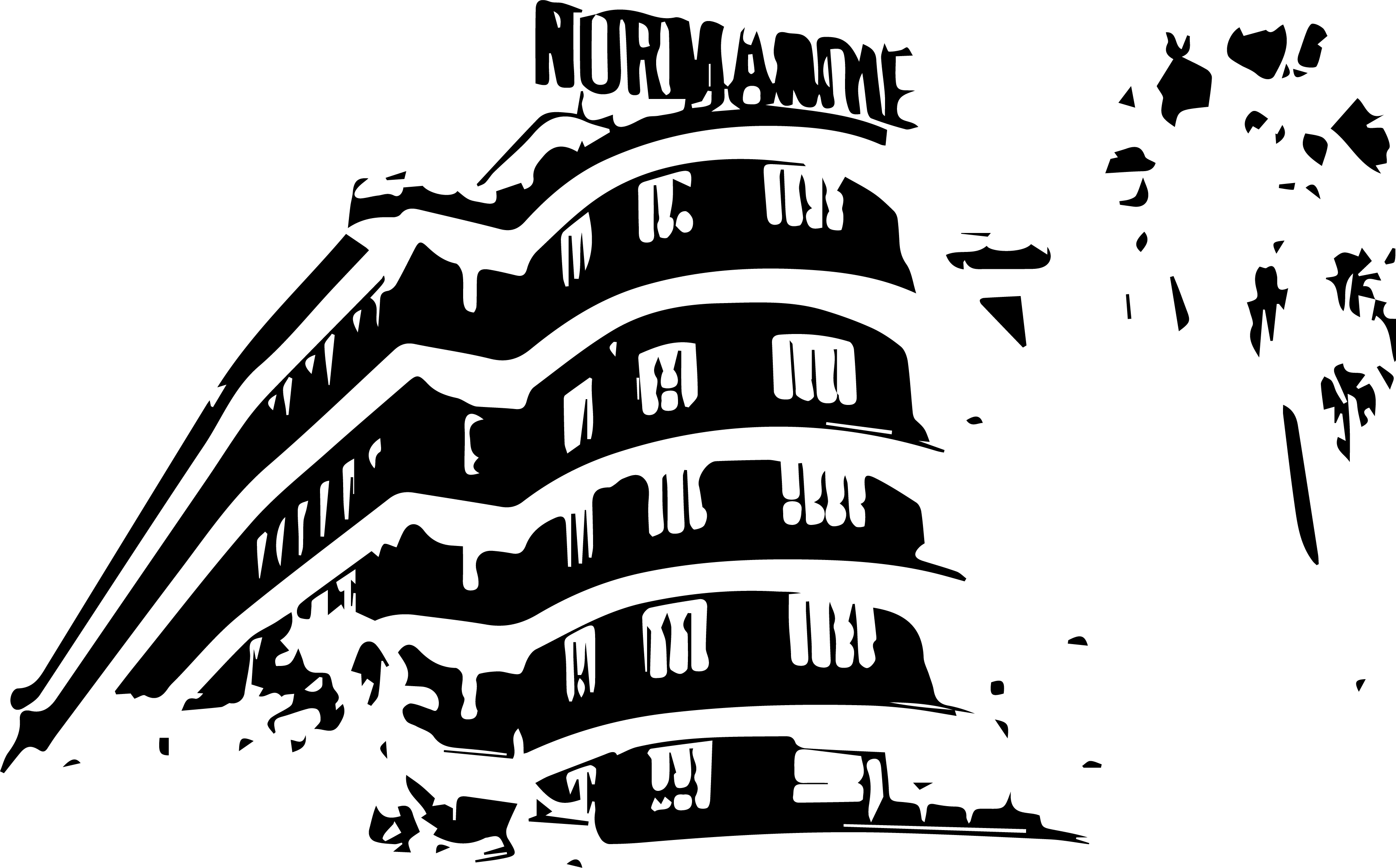El niño recoge espigas de sol.
Vuelve sereno y cantando por el campo.
Revienta sobre su cuerpo el fusil del asesino;
lo enviste la noche.
Vuelan por el aire sus ropas como banderas
de una patria con cualquier nombre.
Si pudieran las palabras
-como las piedras-
sepultar los cuerpos que se amaron.
Si pudieran eregir templos al olvido,
reales templos
por los que ya no cruzaran
el cuerpo y su temblor.
Si pudieran asegurarnos
que lo sencillo fue el milagro
con toda su tragedia,
aquello pequeño
que pasó
bello
profundo
como el giro estremecido
de una hoja
que se inclina hacia la tarde
roja de vida
y obediente.
Hemos heredado lo bello
de todo lo que nos cubre con su espanto;
la sombra del pino donde cantaba el día
el rincón del cuarto donde murió la pasión.
La luz sostiene hoy una música triste
que sobre el cuerpo se encierra;
luz carnívora que envenena el futuro.
Heredamos, como una enfermedad,
el amor por lo que huye
la herida que cicatriza sobre la herida de siempre,
el largo detenerse de los pasos que se alejan,
los ruidos menos humanos que el pánico hace familiares
como la presencia de Dios.
Los perros también se acercaron
pero el hedor los alejó,
a ellos, que han aprendido a destilar de lo amargo
el amable vapor de la belleza.
El cuerpo ladeado se entregaba al abismo
suspendido de una rama, sus pies se sacudían bellamente,
la cabeza inclinada hacia los ojos de sus padres
parecía vieja, aguerrida
en ese cuerpo hinchado y extraordinariamente joven.
Abierto el vientre dejaba ver la sangre seca que retenía
los órganos
como una mueca generosa de la muerte.
Los padres se balanceaban abrazados
tristísimos sobre sus propios pies
bailaban al ritmo del cuerpo que pendía de la rama.